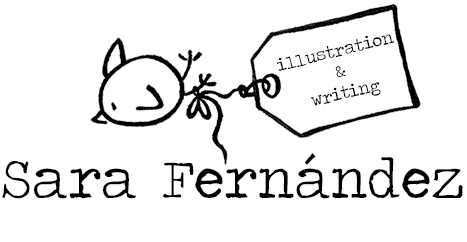Últimamente se habla de gentrificación en las ciudades. Del fenómeno de Airbnb y de pisos turísticos, que tiene como efecto colateral la dificultad de encontrar pisos en alquiler para vivir: o no hay, o tienen un precio desorbitado, o están en unas condiciones lamentables. Pues bien, esto es algo que viene ocurriendo en el medio rural desde hace bastantes más años. No es exactamente lo mismo, porque ni responde a un plan de especulación urbanística ni detrás ha habido una gran plataforma, pero el resultado en lo que afecta a la población local, y en particular a los jóvenes, es parecido.
Me explico a través de mi experiencia en dos zonas bastante despobladas y remotas de Castilla y León. En la primera, en la que vivía en un pueblo de 300 habitantes, la capital comarcal tenía 15.000 habitantes; en la que vivo ahora, en una aldea en la que somos 6 vecinos, el núcleo más grande tiene poco más de 2.000. Y en ambos casos, para llegar a la capital de provincia, más de una hora en coche particular-obligatorio. Obviamente, esto no será igual en otras zonas con otras características socio-económicas más favorables, pero es la realidad en una gran extensión de territorio descosido (como lo define el catedrático Valentín Cabero), tanto por el bajo número de habitantes (8 hab/km2) como por el envejecimiento: periferia montañosa de Castilla y León, y la Serranía Celtibérica en general (lo que hoy se llama la Laponia española, donde yo vivo.)

Me fui a vivir por primera vez a un pueblo pequeño en pleno boom inmobiliario (año 2003). Y pasaban dos cosas. La primera es que unas pocas casas, generalmente en un estado lamentable y a un precio desorbitado, estaban en venta. Muy pocas en realidad, porque «sin prisa por vender» muchas estaban en espera de “a ver si esto sube». La segunda es que otras estaban arregladas para turismo rural. Esto, que en un principio fue una súper-idea (y no lo digo irónicamente) como recurso económico, especialmente para las mujeres rurales, resulta que también tiene su reverso tenebroso. Y es que si lo normal hasta el momento es que los jóvenes del pueblo emigrasen a la ciudad, de repente, ante una situación de demanda de nuevos pobladores de vivienda en alquiler, resulta que no era fácil encontrar algo digno.
Que conste que yo y mis compañeros de casa no pedíamos lujos. Cuando hablo de viviendas dignas me refiero a que las paredes no tengan moho o que la estructura no sea un peligro (como algunas que nos ofrecieron), que tengan algún sistema para calentarte (chimenea que tire, estufa o enchufes no se te quemen al poner un radiador eléctrico, porque lo de calefacción ya sabíamos que era una utopía) y que a la ducha llegue agua caliente suficiente como para no tener que lavarte casi por parroquias (como en una en la que viví). Muchos hemos ido a casas de pueblo de fin de semana, a refugios de montaña, y pasas frío, y no te lavas demasiado, y no pasa nada. Pero una cosa es para un par de días o una semana en vacaciones, y otra muy distinta para vivir y trabajar. Que está muy bien saber que puedes vivir con mucho menos, pero os prometo que he pasado menos frío haciendo vivac en los Ancares.
En total, pasé por cinco mudanzas en dos años. Dos años hasta encontrar algo digno (que no te salieran sabañones) y mínimamente estable (nos alquilaron una casa rural en la que todo funcionaba, pero sólo durante los meses de temporada baja). A pesar de todos los vaivenes laborales y emocionales de mis años allí, de estar meses sin cobrar, de la falta de servicios, etc., para mí el tema de la vivienda fue lo más duro. Y eso que iba sin “equipaje” familiar.

Tras una temporada de vuelta a la ciudad y con dos hijos pequeños, mi pareja y yo nos decidimos hace cinco años a dejar nuestros trabajos y a venirnos, esta vez al pueblo de origen de su familia. Con una idea de proyecto y otra de casa. A nosotros nos compensa de largo, es la forma de vida que queremos llevar y estamos muy felices de haber tomado esta decisión. Pero es verdad que si no hubiéramos tenido la casa de apoyo familiar mientras nos auto-construíamos la nuestra, si hubiéramos tenido que pasar otra vez por buscar casa precaria de alquiler abusivo, esta vez con niños, seguramente ahora no estaríamos aquí.
Es cierto que actualmente el programa Abraza la tierra, de apoyo a nuevos pobladores emprendedores, tiene centralizada mucha información sobre viviendas en alquiler (y en buen estado) en las comarcas donde trabajan. Eso es un gran avance. Siempre he defendido que vivir de alquiler no es tirar el dinero (yo he vivido de alquiler 10 años). Que es comprar tu libertad. Que si no te gusta un sitio o un trabajo, en más fácil dejarlo si no tienes “obligaciones”. Y que sobre todo si vas a dar el paso de cambiar de modo de vida urbana a rural y a una zona que conoces poco, es mejor probar alquilando. Porque, repito, no es lo mismo pasar fines de semana o veranos enteros que todos los días de todos los años. Yo, que llevaba 27 veranos de pueblo y de montañismo, he flipado muchas veces, para bien y para mal.
 Cuando se habla de las causas del despoblamiento rural, se suele citar la falta de trabajo, de servicios… Todo esto es muy importante, sobre todo porque pagamos los mismos impuestos, aunque te compensen mil veces otras cosas de vivir aquí. Sin embargo, también son responsables los propietarios que especulan a pequeña o gran escala, aunque sea sin intención. Sigue habiendo muy poca oferta de alquiler en condiciones. Tampoco hoy es fácil comprar en un pueblo (otra cosa son las mega-urbanizaciones), al menos en nuestra zona. Es un mercado que sigue sin movilizarse: casas en mal estado, ruinas y solares que están como en un limbo. Y esta falta de prisa por vender puede ser la puntilla para un pueblo que se está muriendo. Los ayuntamientos tienen herramientas para activarlo, aplicando normativa existente (IBI y gravámenes diferenciados a solares o ruinas no utilizados, incluso expropiaciones para construcción de vivienda protegida para jóvenes…). Por su parte, diputaciones y comunidades autónomas también pueden aumentar los incentivos para arreglar viviendas para alquiler de larga duración . Porque sin vivienda, no hay gente que venga. Y sin gente esto se muere. O se convierte en un parque temático de fin de semana y turismo, con todos los problemas socio-económicos que esto implica.
Cuando se habla de las causas del despoblamiento rural, se suele citar la falta de trabajo, de servicios… Todo esto es muy importante, sobre todo porque pagamos los mismos impuestos, aunque te compensen mil veces otras cosas de vivir aquí. Sin embargo, también son responsables los propietarios que especulan a pequeña o gran escala, aunque sea sin intención. Sigue habiendo muy poca oferta de alquiler en condiciones. Tampoco hoy es fácil comprar en un pueblo (otra cosa son las mega-urbanizaciones), al menos en nuestra zona. Es un mercado que sigue sin movilizarse: casas en mal estado, ruinas y solares que están como en un limbo. Y esta falta de prisa por vender puede ser la puntilla para un pueblo que se está muriendo. Los ayuntamientos tienen herramientas para activarlo, aplicando normativa existente (IBI y gravámenes diferenciados a solares o ruinas no utilizados, incluso expropiaciones para construcción de vivienda protegida para jóvenes…). Por su parte, diputaciones y comunidades autónomas también pueden aumentar los incentivos para arreglar viviendas para alquiler de larga duración . Porque sin vivienda, no hay gente que venga. Y sin gente esto se muere. O se convierte en un parque temático de fin de semana y turismo, con todos los problemas socio-económicos que esto implica.
 El próximo día os cuento sobre la segunda “sorpresa” que te puede deparar el mundo rural cuando aterrizas, y de la que precisamente hablan en el documental Tierra de nadie. Pero también sobre la gente generosa que te vas encontrando por el camino.
El próximo día os cuento sobre la segunda “sorpresa” que te puede deparar el mundo rural cuando aterrizas, y de la que precisamente hablan en el documental Tierra de nadie. Pero también sobre la gente generosa que te vas encontrando por el camino.